Músicas, palabras, personajes
En sentido estricto, un personaje teatral no es otra cosa diferente de las palabras que, ofreciéndoles cuerpo y voz, recita el actor ante la audiencia: en el caso de la ópera el problema es más complejo, en la medida en que esas palabras son inseparables del melos en que se encarnan. La ópera, como forma teatral, implica pues afrontar el problema de la relación entre palabra y música desde su médula más honda. En tal sentido, Wagner ha sido el incuestionable pionero del operismo moderno.
En un texto titulado Zukunftsmusik (música del porvenir) publicado en 1860, Wagner introducía el concepto unendliche Melodie, que suele traducirse como melodía infinita (melodía sin fin sería más preciso), para describir el particular tratamiento que el canto asume en sus óperas, trazado de un modo radicalmente opuesto al melodismo italiano al uso. En la obra de Wagner desaparecen progresivamente hasta liquidar cualquier vestigio de su presencia todas las formas vocales consagradas por el uso (arias, cavatinas, cabalettas, dúos, concertantes…) en aras de producir un operismo “conversacional” a partir de un texto escrito en una especie de prosa poética regida por la Stabreim, un equivalente de lo que denominamos aliteración. Al desaparecer la versificación normalizada como principio rector de la escritura del libreto, y con ella la escansión melódica simétrica, estamos en realidad frente a una música en prosa, carente de periodicidad y de regularidad métrica y cadencial.
Se produce así una configuración melódica diferente, una especie de fluír contínuo, básicamente silábico, en que la acentuación irregular del texto se realiza musicalmente por la dialéctica entre la sílaba y la estructura del compás: la vocalidad surge a partir de la prosodia, que se enfatiza musicalmente por la relación entre las duraciones relativas y la estructura rítmica en que se sustentan: la interdependencia entre palabra y música es absoluta, de modo que ambas se mantienen en un grado equivalente de incidencia sobre la construcción melódica. Se trata de una relación sustancialmente dialéctica en que sentido poético y sentido musical aspiran a fundirse en una unidad textual de orden superior.
En sus cinco primeras óperas, Wagner ha escrito sus libretos en un verso que asume una estructura cada vez más lábil, pero que aún conserva la rima y, en cierto grado, la métrica: a partir de Das Rheingold, el verso como tal se ha disuelto enteramente, recuperándose tan sólo en momentos concretos y con finalidades dramáticas y argumentales precisas. Un ejemplo elocuente lo suministra la descripción que Mime realiza ante Siegfried en la primera escena de la obra, rememorando los cuidados con que le crió (all zullendes Kind zog Ich dich auf): el texto está articulado en versos emparejados de cuatro, cinco o seis sílabas, con ocasionales asonancias, pero la música está basada en frases de cuatro compases en 3/4 sobre una armonía muy simple que alterna tónica y dominante. Musicalmente, la referencia es, casi, la de un Volkslied: pero se trata de una simplicidad melódica que linda con su propia caricatura, toda vez que las palabras no ofrecen sino un lejano eco de lo que debiera ser una genuina versificación popular. Pero, además, la elección de la tonalidad es significativa, toda vez que la pieza está en un Fa menor que tiene algo de plañidero, como si Mime se doliera de la incomprensión de que, a su juicio, es objeto por parte de su ingrato prohijado. Sin más que las herramientas estrictamente musicales, Wagner desarrolla con extrema habilidad un rasgo esencial en la caracterización del personaje: su hipocresía.
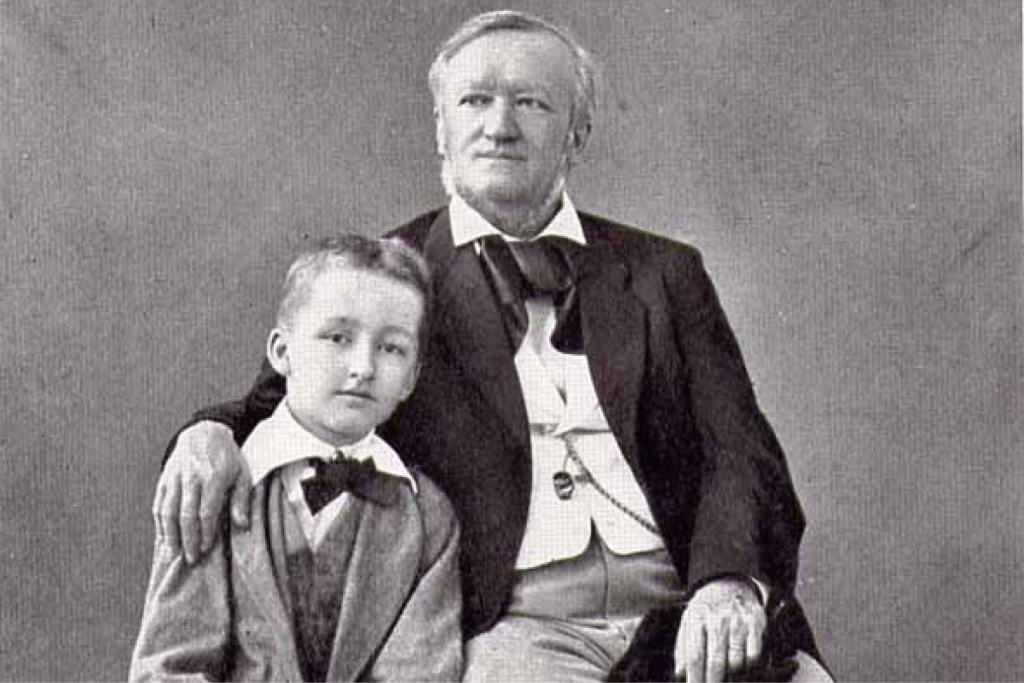
El contraste con la figura epónima no puede resultar más fuerte. En la escena de la forja que corona el acto, Siegfried canta un texto de configuración irregular interrumpido por ocasionales y exultantes onomatopeyas (fuertemente emparentadas, por cierto, con los gritos de las walkyrias: Hahei!, Hoho!) musicalmente resueltas mediante violentos saltos ascendentes (de cuarta, sexta y, sobre todo, octava) que arrancan en anacrusa —jamás habrá alcanzado tal pujanza la exclamatio, como figura retórica del acervo histórico— en un crescendo dinámico y agógico que contiene algunas de las escasísimas vocalizaciones y breves melismas de toda la partitura (con sonoras aliteraciones: blase, Balg!, blase die Glut!): es un canto de enérgico diatonismo, de una fuerza salvaje y casi orgiástica que, paradójicamente, arranca en Re menor (sobre una triada aumentada) para finalizar triunfalmente en Re mayor concluyendo el acto cuando el protagonista, por fin, haya logrado reconstruir la espada a partir de sus fragmentos. Aquí la regularidad se pierde a cada paso, pese al obvio e insistente retorno de las frases de dos compases en la voz y de cuatro en la orquesta, entrecortados por las impetuosas exclamaciones del personaje, pero la simetría se establece en una escala más amplia: en el nivel de la forma. Se trata de una especie de rondo en el que el nombre de la espada, repetido cuatro veces casi como una invocación (Nothung!, Nothung!, neidliches Schwert!) y los rotundos saltos de octava descendente a él asociados, encarnan la heroica sencillez del personaje, pero también su seguridad y su energía irrefrenable. Escena crucial en la obra, las reapariciones de esa especie de Kehrrein, de ritornello o estribillo (así como la constancia del motivo rítmico básico, nítidamente emparentado con el 6/8 del tema de la forja, ya presentado en Das Rheingold) enmarcan el único episodio en que ambos personajes simultanean su canto y, por ende, sus respectivos (y diametrales) puntos de vista: Siegfried proclama su triunfo como forjador, mientras Mime, independientemente, anticipa lo que espera sea su futuro triunfo cuando consiga el ansiado anillo adormeciendo a Siegfried y matándole con su propia arma después de que éste haya triunfado a su vez sobre el dragón Fafner. El contraste ente ambas líneas vocales resulta sumamente significativo: frente al rotundo trazado del canto de Siegfried, que insiste sobre la métrica (y la armonía) básicas, Mime, que inicia su soliloquio sobre idéntico esquema (blanca-negra en 3/4), desarrolla paulatinamente, da se, una especie de melopea cromática que pervierte momentáneamente el deslumbrante diatonismo de la escena. El episodio, justamente célebre, constituye uno de los puntos culminantes de la Tetralogía.
Un contraste de análoga naturaleza sustanciaba la escena precedente. La llegada del Wanderer (es decir, del propio Wotan bajo la apariencia de un caminante) se efectúa sobre un tema orquestal introductorio enunciado en los metales que muestra una significativa regularidad. Tema armónico, vertical, majestuoso, que consta de dos mitades irregulares: una primera frase de dos compases que se repite un tono más bajo en los dos sucesivos formada por cuatro acordes que se desplazan de Si mayor a Mi mayor y que hace el papel de antecedente, seguida por un consecuente de ocho compases dividido igualmente en semifrases de dos sobre un ritmo constante (blanca, negra con puntillo, corchea) en las primeras trompas. Si la línea superior del antecedente jugaba con un movimiento descendente, la del consecuente, por el contrario, lo hace con incisos ascendentes.
Sobre esta base, el Caminante solicita acogida: canta en valores más o menos regulares (dos blancas por compás, blanca con puntillo y negra o cuatro negras, siempre en 4/4) constantemente acompañado por el tema de entrada con idéntica orquestación (trompas, tubas-wagner, tuba contrabajo en las dos primeras frases, luego, trompetas y trombones en las cuatro siguientes). Su línea melódica es la de un recitativo declamado en el que hay algo solemne, casi ceremonial, cuyas notas están dobladas por los instrumentos: en realidad, se trata de un verdadero coral, con las correspondientes connotaciones de este tipo de música. Es un recurso ya utilizado por Mozart en el final de Le nozze di Figaro (y por supuesto, en la sobrecogedora escena de los geharnischte Männer en Die Zuberflöte) para conferir el máximo empaque a una situación determinada. Que Wagner lo emplee en un instante como este permite que Mime, en su respuesta, amén de su nada hospitalaria actitud, exprese su zozobra en valores irregulares (tresillos, singularmente), en una especie de parlato que traza una línea quebrada, de saltos bruscos, frente al movimiento casi por grados conjuntos de Wotan. La diferencia abismal entre uno y otro, entre el dios y el enano, es incuestionable desde los primeros compases, e impregnará toda la escena: puede decirse que en ella se sintetiza lo que cabría denominar el ámbito social de las dramatis personae al enfrentar a sus figuras extremas.

A partir de ahora, el diálogo pierde toda su funcionalidad desde el punto de vista del progreso dramático. O por mejor decir: la trasmuta de lo narrativo a lo rememorativo, de la dimensión presente a la dimensión mitológica, del fluír temporal a la circularidad de lo inmutable. Mime formula unas preguntas a Wotan cuya repuesta conoce sobradamente y Wotan, a su vez, hará lo propio (logrando, eso sí, que Mime fracase en la última respuesta). El diálogo no aporta nuevas informaciones; desde el punto de vista de la economía argumental, se trata de un escueto resumen de lo acontecido en las dos óperas anteriores, pero su función simbólica es de mucho mayor calado (y digámoslo de paso: un verdadero modelo reducido de la narratividad wagneriana): situar el presente en el mismo dominio que el pasado, mostrando ese presente en tanto que engranaje circular que conecta el pretérito con el futuro para inscribir todo el transcurso de la leyenda como una construcción cíclica que se renueva a la vez que se reproduce de modo interminable, siempre distinta y siempre igual a sí misma. En este punto alcanzan toda su significación los diferentes motivos que, desde la profundidad de la orquesta, envuelven la realidad concreta de escena trasladándola a un territorio al margen del devenir histórico. Los temas de la Forja, el Anilo, el Oro, los Gigantes, el Dragón, etc, hacen acto de presencia según el relato de Wotan progresa de acuerdo a las preguntas de Mime, convirtiendo el pasado en presente, toda vez que la música es justamente éso: un presente irreductible. La música se convierte así en metáfora del tiempo (o si se prefiere, en metáfora de sí misma) revelando el sentido final del mecanismo discursivo, toda vez que toda la Tetralogía es, estructuralmente hablando, un gigantesco dispositivo reminiscente. Pero en la oposición entre Wotan y Mime (o por mejor decir: en la realización musical de este último) hay algo más: el referente cultural e histórico del personaje. Su modelo ideológico, cabría decir
Para entender el alcance de esta afirmación es preciso asomarse al más detestable texto jamás prepetrado por Wagner: el panfleto titulado Das Judentum in der Musik (El judaísmo en la música) publicado en 1850 bajo el seudónimo de K.Freigedank (K.Librepensar, podíamos traducir). De las innumerables y gratuitas vilezas allí vertidas hay que detenerse en las que hacen referencia al modo de hablar de los judíos. Wagner escribe que es importante, incluso decisivo, considerar el efecto que el judío produce en nosotros por su lenguaje: y será precisamente por este punto de vista crucial por lo que podrán desentrañarse las causas de la influencia judía en la música: el judío habla la lengua de la nación en la que vive y en la que vivieron sus generaciones anteriores, pero habla siempre como un extranjero[1]. Más adelante, y tras afirmar que una lengua no es obra de individuos, sino de una comunidad histórica, deduce que, puesto que el judío pertenece a una raza dispersa cuya lengua (el hebreo) es una lengua muerta (?), le resulta imposible hacer obras verdaderamente poéticas en cualquier otra lengua que, en definitiva, le será siempre ajena. En ese idioma (el alemán: que según Wagner no le es propio) el judío solamente puede imitar, repetir, pero no hablar realmente como poeta, ni tampoco crear obras de arte[2]. Y tras este peregrino razonamiento (por otra parte, y desdichadamente, muy divulgado en la época), Wagner llega al meollo de la cuestión al afirmar que lo que nos repugna particularmente es la expresión del acento judío […] Nuestro oído se ve afectado desagradable y extrañamente por por el sonido cuchicheante, estridente, zumbador y bisbiseante de la pronunciación judía […], que da a su modo de hablar el carácter de un farfulleo confuso e insoportable[3].

El monólogo de Mime en el arranque de Siegfried aspira a ser la representación musical de estas presuntas características. Mime carece de una línea de canto bien definida: sus frases oscilan entre un balbuceo entrecortado y oscilante entre uno y otro extremo de su tesitura, lo que produce una música en la que hay tanto un temeroso mascullar cuando recuerda el nombre de Fafner como una destemplada y estridente queja, cuando habla de la espada que se ve incapaz de forjar. El resto es un parloteo lleno de cromatismos, una especie de recitativo agitado que frustra toda posiblidad de expansión melódica.
En cierto sentido, Wagner, que en este pasaje intenta parodiar un tipo de habla, crea una música que no deja de traer a la memoria la famosa frase de Verdi a propósito del duo entre Lady Macbeth y su esposo cuando escribe a Felice Varesi que esa escena no debe cantarse, que debe ser murmurada, casi hablada. ¿Cómo no recordar, en este punto, la frase que Schönberg escribe a Alexander Jemnitz como advertencia ante una ejecución de Pierrot Lunaire en 1931: Pierrot ist nicht zu singen, no es música para ser cantada. Wagner, sin saberlo (como quizá también Verdi), entrevée tal vez lo que será el futuro Sprachgesang, el canto-hablado expresionista. En esa escritura vocal deliberadamente feísta y antilírica con que Wagner construye su personaje reside, paradójicamente, uno de los más fascinadores logros de la partitura. Por lo demás, diversas entradas del Tagebuch de Cosima Wagner recuerdan que ella y su marido hablaban de este personaje empleando el término Jüdling, una especie de diminutivo despectivo y familiar de la palabra Jude. A mayor abundamiento, ese monólogo se desarrolla en la tonalidad de Si bemol menor (mayor, ocasionalmente): pero ese tono, no poco remoto, es el relativo de Re bemol mayor, que es, precisamente, la tonalidad del Walhalla, la morada de los dioses, de los que el medroso e infame Mime (y su hermano Alberich) es contrafigura ridícula y canallesca. Siegfried, el héroe ario, experimenta una repulsión espontánea e indefinible hacia él, pese a reconocer sus enseñanzas: Vieles lehrtest du, Mime […] doch was du am liebsten mich lehrtest zu lernen, gelang mir nie: wie Ich leiden könnt’! (mucho me enseñaste, Mime […] pero lo que hubieras preferido enseñarme, nunca pude aprenderlo: ¡cómo podría soportarte!). La muerte del traidor Mime a manos de Siegfried en el Acto II no es sino la lógica consecuencia de todo ello. Por muy bella y teatralmente poderosa que sea su música, no cabe exculpar políticamente a Wagner: de aquí a Terezin hay poco trecho.

Como se sabe, entre el segundo y tercer acto de Siegfried media casi una década, en la que Wagner escribe, nada menos, Tristan un Isolde y Die Meistersinger. A la hora de retornar a la Tetralogía, el estilo ha cambiado o, por mejor decir, ha incorporado a él el cromatismo y el dominio contrapuntístico, y ambas cosas dejan su huella en el oceánico duo final de la obra. Ahora, los Leitmotive no aparecen del modo casi mecánico con que lo hicieron en las escenas anteriores, sino que adquieren una nueva flexibilidad, combinándose unos con otros y transformándose y desarrollándose desde una perspectiva, ahora sí, incuestionablemente sinfónica: ejemplo magnífico, la amplia frase confiada a la cuerda en el comienzo de la escena en que Siegfried descubre a Brünhilde dormida, que combina una elaboración del tema de los votos matrimoniales de Das Rheingold con el tema de la mirada del amor de Die Walküre en una síntesis magistral y autosuficiente. El diálogo, el más largo y complejo de toda la obra, atraviesa diversas fases, pero lo que resulta más notable es el modo en que Brünhilde incorpora una música propia, definitoria del aspecto más conmovedor del personaje. En la primera etapa, Siegfried ha perdido la jactancia de los actos anteriores, pero la mujer desarrolla una línea de canto que require un constante legato, en frases largas, con saltos relativamente poco pronunciados: si hay un personaje (o un episodio de su acción) al que puede aplicarse (con las debidas reservas) el término belcantismo está en el pasaje en que Brünhilde comprende definitivamente que es un ser mortal, una mujer común y no una enviada de los dioses dotada de vida eterna. Utilizando una de las melodías de más intenso lirismo jamás desarrolladas por Wagner (y que procede, como se sabe, de los esbozos para un cuarteto escritos el 14 de noviembre de 1864), Brünhilde repite la melodía expuesta por la cuerda en Mi mayor, pero lo hace en el modo menor: su felicidad ante la presencia de Siegfried es inseparable de su melancolía por la pérdida de su condición olímpica. Ewig war ich, ewig bin ich, ewig in süß sehnender Wonne (eterna fuí, eterna soy, eterna en dulce dicha anhelante): la eternidad y el éxtasis amoroso son las dos caras de una realidad única. Se trata, casi, de un Kunstlied, una canción muy elaborada (sinfónicamente, además) cuya melodía, repetida dos veces, alcanza el modo mayor en la voz de Brünhilde cuando regresa ahora sí, al tono principal ya definitivamente en modo mayor, asumiendo su deseo y su destino y pidiendo a Siegfried que la ame. Su curva melódica asciende poo a poco en una sucesión de frases en arco hasta llegar al límite de la tesitura, el Do sobreagudo (la nota más alta en toda la obra): a partir de ahora, la exaltación será cada vez mayor, pero sin perder en ningún instante el melodismo voluptuoso que caracteriza a ambos personajes. Y finalmente, Wagner regresa a una retórica convenida (trabajada de un modo muy particular, eso sí: cada personaje posée un texto propio): el dúo a la italina en que ambas voces cantan, si no exactamente la misma melodía, sí variantes que en muchos momentos coinciden en un trazado paralelo, como significante —convencional si se quiere, pero por entero eficaz— del acuerdo amoroso: un dúo que incluye los casi únicos melismas de toda la composición. En esa mezcla inextricable entre la tradicional y lo novedoso reside uno de los más admirables aciertos del compositor: en su capacidad para aceptar los dispositivos de lenguaje ampliamente experimentados, vivificándolos de un modo personal en aras de obtener un resultado que solamente puede calificarse de inolvidable. El melodismo expuesto por Brünhilde, renacida para el tiempo, es decir, para el amor, transfigura el ímpetu de su pareja en uno de las más intensas expresiones del arrebato amoroso. Pero viendo toda la Tetralogía en su conjunto, este dúo, de un optimismo que se diría inmarcesible, es en realidad el preludio de la inmensa catástrofe que se materializará en la ópera siguiente. Unión y síntesis de contrarios, esta fogosa exacerbación vocal contiene el germen de su propia ruina: la invocación de Brünhilde en sus últimos párrafos diciendo adiós al Walhalla y a la estirpe a la que perteneció. Götterdämm’rung, dunkle herauf!: alza tu negrura, ocaso de los dioses!. Brünhilde y Siegfried no lo saben, pero en este instante de la más elevada intensidad erótica trazan ya el curso ineluctable de su propio y trágico final.
José Luis Téllez
[1] »Ungleich wichtiger, ja entscheidend wichtig, ist jedoch die Beachtung der Wirkung auf uns, welche der Jude durch seine Sprache hervorbringt; und namentlich ist dies der wesentliche Anhaltspunkt für die Ergründung des jüdischen Einflusses auf die Musik. – Der Jude spricht die Sprache der Nation, unter welcher er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber er spricht sie immer als Ausländer«
[2] »In dieser Sprache, dieser Kunst kann der Jude nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen«
[3] El párrafo completo dice así: »Im Besonderen widert uns nun aber die rein sinnliche Kundgebung der jüdischen Sprache an. Es hat der Cultur nicht gelingen wollen, die sonderliche Hartnäckigkeit des jüdischen Naturells in Bezug auf Eigenthümlichkeiten der semitischen Aussprechweise durch zweitausendjährigen Verkehr mit europäischen Nationen zu brechen. Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt unsrem Ohre zunächst ein zischender, schrillender, summsender und murksender Lautausdruck der jüdischen Sprechweise auf«.