Morena clara (Luis Lucia, 1954)
En los días del Antiguo Egipto, la desmedida inclinación a la juerga del Faraón Ramsés XLV ya era perseguida por una pareja de la Benemérita. El exilio del monarca y su corte originó los hábitos de sus descendientes de la raza calé: el carácter errabundo, la afición a pernoctar bajo los puentes y los pocos reparos en las normas comúnmente admitidas de la propiedad privada a la hora de aplacar la gazuza, usos mantenidos tanto en la Itálica romana como en el medioevo, a los que se añade la aptitud para vaticinios y conjuros. Y así, ya en el Siglo de Oro, la zíngara Trinidad es acusada de hechicería por el corregidor Lope de Baena, pero sume en el sueño al tribunal con un ensalmo y, augurando a su acusador que en un encuentro futuro caerá rendido a su plantas, logra evadirse. La maldición se cumple y, ya en los días actuales, Trinidad Marqués, su descendiente, vuelve a enfrentarse con otro Baena, Enrique, fiscal de la Audiencia de Sevilla y hombre que no ha conocido más vida que su saber leguleyo, que la condena a tres meses de cárcel por el hurto de seis jamones perpetrado junto a su tío Regalito: acusado por la defensa de sustentar prejuicios raciales, Enrique, sin reflexionar en las consecuencias de sus palabras, niega su mala disposición, comprometiéndose a abrir su casa a los gitanos si se enmiendan, aserto que alcanza gran difusión en la prensa. Creyéndole, Trinidad se presenta en su mansión una vez en libertad, siendo contratada como doncella por Doña Teresa, la madre de Enrique: éste intentará expulsarla, desistiendo de ello al recordársele su promesa. Desde lo alto de los armarios de la casa, la zíngara Trinidad y Don Lope, llegados entretanto del Siglo Dieciséis, discuten los avatares de sus herederos, consecuencia de los ardides de aquélla para propiciar su acercamiento. El fiscal pretende que Trinidad olvide el cante y baile cañí, razón de su comportamiento antisocial según su parecer: pero no sólo no logra tal propósito, sino que él mismo se aficionará a esta manifestación artística que, junto a la honradez e ingenuidad de la gitana, hará nacer su amor por ella. Sentimiento que Doña Teresa, en combinación con Don Elías, el Presidente de la Audiencia, intentará hacerle olvidar, aparejando una gran fiesta a la que invitan a todas las beldades locales: pero Enrique sólo atiende a Trinidad quien, advertida por el Presidente del brete en que la reputación de aquél se halla, le canta una emocionada despedida, alejándose luego de la casa secretamente. Conducido por Regalito, Enrique marcha en su busca camino del misero tabuco en que habitan, cambiando sus ropas con las de un amigo de aquél para no alarmar al vecindario, repetida víctima de su celo profesional, viéndose detenido por la Guardia Civil al no poder acreditar su identidad y llevar en su bolsillo un reloj robado. Conducido al cuartelillo, su conocimiento del código civil exhibido ante los agentes despeja el error: mientras Trinidad y Enrique se besan, sus antepasados se confiesan finalmente su amor, haciendo descender dos bebés del paisaje celeste que ahora les alberga.
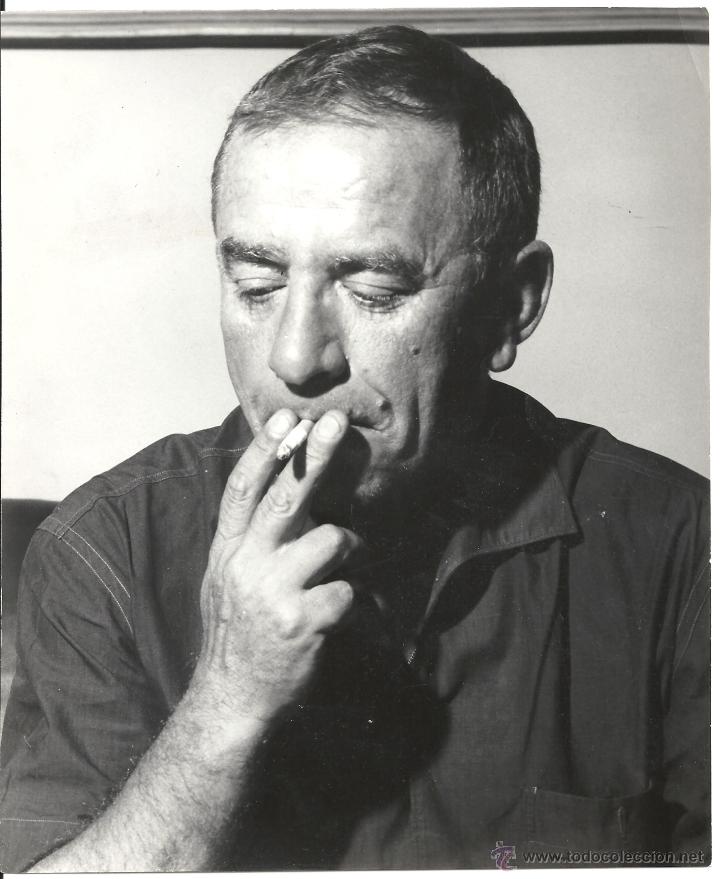
Morena Clara es una de las coproducciones abordadas por Suevia Films con Benito Perojo que, beneficiándose de la gran soltura narrativa de Luis Lucia, hegemonizaron el cine popular a mediados de los cincuenta y entre las que los films musicales ocuparon un segmento destacable cuya eficacia se basaba en la presencia de ídolos de la canción andaluza, cual sucede aquí con Lola Flores. Empero, tanto la comparecencia de otros actores prestigiosos como el hecho de tratarse de una nueva versión de la obra que Florián Rey había abordado en 1936, atestiguan lo ambicioso de un empeño cuya singularidad reposa en los juegos paródicos y los nuevos elementos argumentales aportados, cuya articulación pone entre paréntesis la pieza de partida con desfachatez lindante con la estética fallera (Lucia era valenciano y su guionista, José Luis Colina, lo era de adopción). Actitud iniciada en anteriores trabajos como Cerca de la ciudad (1952) y que alcanzaría su más sazonado fruto en La hermana San Sulpicio (1952) o en la película que ahora nos ocupa. Desfachatez intensificada por las pequeñas modificaciones impuestas por la censura a la historia original que, si perdió cierto carácter incisivo (se suprimió la escena del soborno) obtuvo un relevante espesor metatextual.
Como manifiesta el resumen argumental inicialmente expuesto, el desenfado con que la comedia es tratada roza la desmesura, al extremo de alterar el significado de la pieza quinteriana, atrapada entre el hilarante prólogo (17 minutos: una sexta parte del metraje total) y las constantes injerencias del punto de vista de la antepasada de la protagonista (secundada más tarde por Don Lope), que habla con la cámara, apostilla los diferentes episodios, anuncia el desenlace y, para mover los hilos de la trama, llegará a disfrazarse de bigotudo guardia municipal, travestismo insólito en el cine de la época que colaboró a que la cinta quedase calificada en 1ªB (y no A) y no se autorizara para menores de 16 años. De este modo, la inicial reivindicación paternalista de la cultura gitana, aún manteniéndose, queda diluida en la marejada de referentes heterogéneos que inundan el texto, incorporándose a una estructura significante que pone en solfa el sistema de verosimilitud situando el tema del doble en primer término: Enrique, afeitándose, tararea la copla que ha escuchado de labios de Trinidad en la secuencia anterior y, al apercibirse de ello, sustituye su canto por Los remeros del Volga (!), lo que solamente sucederá cuando la cámara, panoramizando y moviéndose hacia atrás, parezca saltar el eje revelando la verdadera posición del cantarín fiscal, confundido hasta entonces con su imagen especular.

Semejante desdoblamiento narrativo no deja de aportar una perspectiva inesperada sobre el sentido último de la anécdota, ya que las reflexiones de los personajes adquieren una jugosidad de segundo grado al relacionarse en todo instante con la propia mecánica de la representación en que se insertan. Tal sucede con las frases dichas por Trinidad a Regalito durante el desarrollo de la vista (¡Ellos se lo guisan y se lo comen tóo, en esta función nosotros no pintamos náa!), que subrayan la naturaleza teatral de la administración de justicia y el interdicto sobre la palabra de los encausados, condenados a un tiempo al mutismo y a la prisión: es revelador que el hurto no se presencie en su correspondiente lugar narrativo, evacuado en virtud de una elipsis a beneficio de su evocación retrospectiva en el discurso del fiscal, suplantando el relato (el punto de vista) del acusado Regalito. Literalmente: es la palabra judicial, y no otra cosa, la instancia que construye, en el imaginario del gitano, su propia valoración como irredento amigo de lo ajeno.
Numerosas alusiones ironizan sobre la cinematografía y los medios de comunicación del momento a través de chispeantes diálogos: ¡Yo creí que tenía delante a la Aurora Bautista!, se oirá decir ante un superlativo enfado de Trinidad; ¿Que no sabe organizar una fiesta?, pregunta Don Elías a Doña Teresa, autorespondiéndose ¡pues no tiene más que sacar una entrada para una película española!, mientras inicia un paso de bulerías, burlándose de ese cine que, en buena medida, la propia Suevia Films estaba contribuyendo a edificar (reflexión de doble filo, toda vez que este Don Elías es el único personaje negativo de la historia). Juego referencial al que colabora la propia elección de actores (Manuel Luna y Miguel Ligero aparecían en la versión de Florián Rey, cambiando el personaje en el caso de aquél y manteniéndolo en el de éste) que culmina con la idea de confiar a Ana Mariscal el papel de abogada defensora, cuya intervención se abre con la frase a mí sí que me hacen gracia los gitanos, de intención casi visionaria, toda vez que la actriz y realizadora llegaría posteriormente a dirigir algunos films musicales y taurinos. Humoradas cuya franqueza política, de inusual liberalismo, no desdeña otros ámbitos de la actualidad: ¿Es usted de la prensa?, pregunta Enrique en la fiesta a una indiscreta joven de aspecto acomodado, obteniendo como respuesta no, pero tengo un tío canónigo que dirige la hoja parroquial. Más asombroso aún el agradecimiento de Trinidad ante la solicitud mostrada por su antepasada disfrazada de guardia: ojalá le elijan a usted diputado el día que haya elecciones.
Pero las aportaciones más abundantes y significativas conciernen, como cabía esperar, al género ficcional mismo. Todo el desopilante inicio (que esmalta el disparatado relato con alguna cita del Romancero gitano de Lorca, lo que no deja de constituír otro llamativo rasgo de audacia en 1954) se reclama heredero de ciertas formas del teatro lírico popular fuertemente arraigadas en el Madrid del cambio de siglo, como las parodias operísticas de Salvador María Granés (que, como Lucia y Colina, era valenciano), de las que, a su vez, resulta tributaria una opereta como La corte de Faraón (1910), irreverente contrafigura de la verdiana Aida a la que el arranque del film alude de modo obvio, abriendo el discurso con un grupo de egipcios zapateando por bulerías, cuando en la celebradísima pieza de Perrín, Palacios y el también valenciano Vicente Lleó (prohibida, por cierto, en la época de rodaje) lo hacen en ritmo de garrotín. Las posteriores secuencias del prólogo, que escarnecen los films de romanos y hasta la mismísima Alba de América de Orduña/Carrero Blanco, sirven de adecuado pórtico al verdadero inicio de la historia: la secuencia en la cueva de Trinidad (cuya presentación no desdeña un sarcástico eco de la Azucena de Il trovatore o la Ulrica de Un ballo in maschera), parcialmente versificada en rimas macarrónicas que, por su parte, no dejan de remitir al celebrado Coro de suripantas de El joven Telémaco, de Blasco y Rogel, con que se presentó la Compañía de Bufos de Francisco Arderíus en 1868. Instante nodal en la inflexión narrativa, ya que la ignota voz off que había sustentado hasta allí el devenir argumental (y que a partir de este instante sera paulatinamente sustituída por la presencia de Trinidad como conductora de la anécdota) resulta ser la del embozado corregidor, lo que resitúa bruscamente la significación de lo presenciado hasta entonces. Un corregidor que, desde el Otro Mundo, envía anónimos a la Audiencia denunciando la fascinación de su descendiente por la gitana: anónimos que, como no podía por menos de suceder, están escritos en letra gótica sobre pergamino, aniquilando toda posible verosimilitud naturalista.

Reivindicación absoluta y ostensible de la representación teatral popular en sus múltiples formas (lo que algún crítico señaló despectivamente), la segunda Morena clara es, pese a su aparente abigarramiento, un texto en que las escasas canciones de Lola Flores, impulsadas en todo momento por el progreso de la anécdota, se diegetizan con sobriedad y eficacia y que, como escribe en su informe uno de los miembros de la junta de calificación y censura (bien que fuese en todo acusatorio), parece una sátira de las películas folklóricas y de la españolada (es llamativo comprobar como la crítica que se tiene hoy por progresista emplea el mismo concepto con idéntica valoración), para concluír: es una nueva versión de la comedia de Quintero y Guillén que no la conocen ni sus padres (Expediente Administrativo C/13.817, Exp 66-54R; C/74.188, Exp 1.280 y 48.707; C/34.496, Exp 12.888 y C/34.517 Exp 13.397). Pero, ¿no cabría también contemplar la cinta como un doble homenaje no ya a sus autores y al cineasta predecesor en su adaptación, sino al mundo mismo de la farándula, la música y el baile, ese Mundo Otro que, como los gitanos de la historia, vive al margen de una Ley (la de los críticos supuestamente avanzados o la de la censura) que le acusa de lo que no comete y ha sido tradicionalmente malquisto con los portavoces de la ideología dominante?. Siempre habrá gitanos (o cómicos, o películas musicales andalucistas), parece afirmar el breve epílogo del film y, por mucho que Sus Señorías frunzan el ceño, de ellos será el reino de los cielos (y el de su incuestionable aceptación popular).
José Luis Téllez