La ópera augural
Vanguardismo de Boris Godunov: es una ópera con libreto casi enteramente en prosa en la que los tramos versificados (como la canción de la posadera en el 4º cuadro, o la de la nodriza en el 5º) se distinguen del resto mediante una operación enuciativa que cabría describir como reencuadre y que se aplica, bien a pasajes líricos al margen de la intriga principal, bien a personajes secundarios. Se trata de episodios compementarios de los grandes núcleos argumentales, catálisis que suministran esa especie de plus significante que, de acuerdo con la tesis expuesta por Roland Barthes en un célebre artículo de 1968, provoca el efecto de realidad en la novela del XIX. Lo fascinante es que quedan 21 años para el verismode Cavalleria rusticana, nueve para el naturalismo literario de L’asommoir de Zola y seis, todavía, para el realismo de Carmen y que cualquiera de las dos ópera citadas, pese a su innegable audacia, se apoyan en libretos que respetan escrupulosamente la retórica de la métrica y la rima. El planteamiento tiene un precedente en el propio Musorgski: su versión inacabada de El matrimonio, sobre Gogol, en donde sienta las bases para una genuína opéra dialogué en prosa (la denominación francesa es del músico) de naturaleza “experimental”: el término está empleado también por el compositor como subtítulo, y debe de ser una de las primeras veces, por no decir la primera, en que tal palabra se aplica a un objeto artístico.
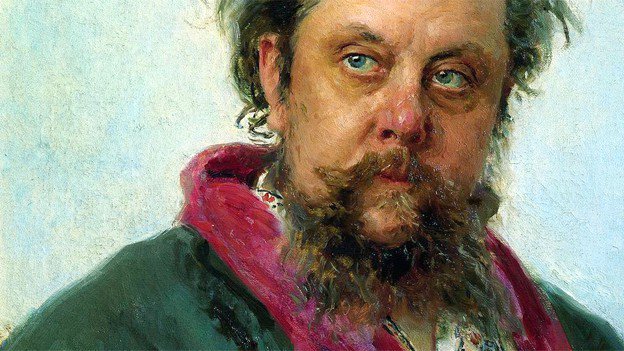
El resto (es decir: el cuerpo principal de la obra) se desarrolla en una especie de arioso continuo que alterna con la declamación casi en recto tono, y cuyos relieves melódicos dimanan exclusivamente de la propia fonética del texto: la música vocal se presenta como una especie de humus, de exudación de la prosodia, algo así como un halo cantable que la dilata y expande, proyectándola en un horizonte en el que se inscribe y, al tiempo, se configura dialécticamente con la propia palabra (al menos, en la versión de 1869: la de 1872 ha ganado en variedad y riqueza melódica pero, a cambio, ha perdido algo de la sobria rudeza de la urfassung). Sin Boris Godunov no existirían ni Pelléas et Mélisande ni Wozzeck (ni, por supuesto, todo el operismo posterior, comenzando por Bartok y siguiendo por Janaček), dos de las tres o cuatro ópera más importantes escritas después de Monteverdi: por cierto, que la primera de ellas también contiene un significativo ejemplo de canción reencuadrada por la simetría de la versificación y de la música, la de Mélisande en la ventana de la torre (el ejemplo equivalente en Wozzeck sería la canción de caza de Andres en la segunda escena: pero la deformación estilística propia del expresionismo disuelve todo barrunto de simetría).
La de Boris Godunov es una verdadera música de la palabra, en el sentido de que su autonomía dimana de ella y en ella afirma su justificación última. Algo más la emparenta con Debussy y (parcialmente) con Berg (pero también con el Eugene Onegin chaikovskiano, basado igualmente en Pushkin): su modo de disponerse como una sucesión de cuadros casi independientes que no configuran un desarrollo lineal en flecha, cuadros enlazados por relaciones preponderantemente metafóricas y no metonímicas, por su aptitud para construir universos ficcionales exentos que no precisan un antecedente y un consecuente para justificarse y que casi podrían disponerse en otro orden: de hecho, es factible que la obra aparezca alternativamente en los escenarios con dos finales distintos (la muerte de Boris o la, así llamada, “escena revolucionaria” del Bosque de Kromi) según la versión por la que se opte (la de 1869 o la de 1872) y que se añada o no la escena de la Catedral de San Basilio en el caso de elegir la versión última. Elección que supone un vuelco, no ya en el protagonismo de su figura titular, sino también en la propia posición política de la obra (en el segundo caso, el yurodivi, el “loco de dios” actúa como personificación de la conciencia de culpabilidad de Boris, y el descontento del pueblo está motivado por el asesinato del zarevich, cosa que no sucede en Pushkin) y que, pese a ello, la granítica sensación de unidad que trasmite no se vea menoscabada: de ahí la denominación de fresco con que la obra suele ser intuitivamente descrita para resaltar tanto la autonomía de sus paneles como su pétreo estatismo, su rigidez casi litúrgica. En esa autonomía de las unidades enunciativas (que no deja de traer a la memoria el ensimismamiento de los iconos de la pintura ortodoxa en contraste con la intensa narratividad de la pintura del catolicismo) cabe rastrear una cierta fascinación ritualista presente, ya en tiempos revolucionarios, tanto en el teatro de Meyerhold como en el cine de Eisenstein, y en donde esa tendencia a la autonomía de la secuencia se prolonga en su interior, de modo que cada plano, por sí mismo, posée un peso significante que se diría independiente de su modo de articularse con los restantes (un ejemplo por demás evidente está en la prodigiosa secuencia de la batalla de Alexander Nevski, pero también en la escena inicial de la segunda parte de Ivan Grozni, cuya influencia alcanza a ciertos realizadores españoles, como Carlos Serrano de Osma). A mayor abundamiento fílmico, la versión de 1869, incomparablemente la más radical, se asemeja a esos films de submarinos que carecen de planos generales, protagonistas femeninos y el menor atisbo de trama amorosa y que hoy nos resultan también no poco “experimentales” en su audaz ascetismo (un buen ejemplo sería Ice station Cebra, de Jonh Sturges).
La versión de 1868 es más austera y áspera, pero también más transgresiva que la de 1872, con un particular desdén por la brillantez melódica salvo cuando la dramaturgia lo exige, como es el caso de las dos excepcionales melodías que inician la obra (que, tras superponerse, no vuelven a aparecer nunca más: asombroso ejemplo de prodigalidad) o los himnos de la escena de la coronación: melodías de marcado carácter modal que crean un efecto de intemporalidad más evocativo que historicista, una especie de arcaísmo ucrónico que es una de las grandes bazas connotativas de la obra. Por lo demás, el sistema enunciativo de Boris Godunov es independente, tanto de la ópera por números a la italiana como del Musikdrama wagneriano. La continuidad musical es absoluta para cada escena, pero la orquesta tiene una función enteramente subordinada con respecto al canto: nada que ver con su empleo como medio para establecer el punto de vista del compositor, como sucede en Wagner. La orquesta no desempeña en Mussorgsky esa función que se ha equiparado con razón a la del coro en la tragedia griega: es un medio de crear una coloración ambiental cuya oscuridad es perfecto trasunto de la sórdida historia narrada. Especialmente llamativo resulta el modo en que Mussorgsky desarrolla una escritura en los instrumentos de viento que frecuentemente juega con acordes que se desplazan en movimiento paralelo, buscando sonoridades que, asociada a largas pedales armónicas, traen a la memoria la de ciertos registros del órgano, con la solemnidad y caracter sacral que semejante tímbrica implica y que se asocia en su mayor parte a las escenas protagonizadas por el coro (que alcanzará un protagonismo aún más destacado en la versión de 1872), único y verdadero antagonista argumental a la altura de la figura titular de la obra. Al tiempo, el empleo de leitmotive, de motivos conductores, se reduce a una función estrictamente indicativa, asociada casi en exclusiva a la identificación de los personajes: hay un tema específico para señalar la presencia de cada uno de ellos, con excepción de Boris, que asume una temática más amplia y diversificada de acuerdo con las diferentes situaciones en las que interviene. Solamente uno de esos motivos, el que se asocia a Grigori en la celda de Pimen, traspasa ese ámbito denotativo: verdadera idée fixeobsesiva, a lo largo de la obra se ligará tanto al falso como al verdero Dimitri, dependiendo del punto de vista en relación con el cual se enuncie, como sucede cuando Chuisky habla del zarevich muerto o durante la alucinación del zar más tarde, pero también en la escena del bosque de Kromï, cuando el pueblo se manifieste no menos enajenado al adoptarle como heredero legítimo. La sutileza de semejante tratamiento es una de las máximas originalidades de la obra.
Durante varias décadas, la versión estándar de Boris Godunov ha sido la segunda de las realizadas por Rimsky-Korsakov a partir de la partitura de 1872: estrenada en 1908, es la que todo aficionado escuchó habitualmente hasta tiempos relativamente próximos (sin ir más lejos, es la vista hasta ahora en Madrid). Es importante rememorarla antes de afrontar cualquiera de las dos versiones originales, la de 1869 o la de 1872: se aprecia entonces la deliberada rudeza del pensamiento musorgskiano, patente no sólo en la opacidad de la materia orquestal dominada por la grisura de la masa de cuerda, tan alejada de la lujuriante plétora multicolor de la versión estándar, sino también en el violento desdén de que su escritura armónica hace gala, yuxtaponiendo ocasionalmente tonalidades enfrentadas sin transición alguna (como sucede con los tonos de Re y La bemol en la escena de la Coronación) creando líneas de fractura que Rimsky evitó cuidadosamente introduciendo acordes intermedios de enlace para inscribir la correspondiente modulación.

Boris Godunov es una obra prerrevolucionaria, cuya visión de la realidad social y política resulta lacerante: la figura epónima es un asesino devorado por la culpa, pero quien se postula como su sucesor legítimo no es más que un impostor codicioso huido de un seminario; la clase dirigente es una madeja de conspiradores que preconizan la tortura como defensa del orden público; los policías que deben mantenerlo son analfabetos, y el personaje a quien persiguen (que no es otro sino el seminarista) les dá esquinazo al leer la orden de detención que portan y que ellos son incapaces de descifrar; las masas populares, abandonadas a su suerte, pasan de la sumisión abyecta a la revuelta desesperada, viéndose finalmente embaucadas por el citado farsante, que comparece con el apoyo de tropas invasoras: por medio, dos religiosos vagan de una escena a otra viviendo a costa de la credulidad pública. En la versión de 1872, la nómina se incrementa con una princesa ávida de poder y un jesuíta sin escrúpulos que la extorsiona, amén de otros dos religiosos que también tratan de obtener provecho del descontento popular y que acabarán ahorcados en el último cuadro. Las únicas figuras positivas de este elocuente friso son un escritor visionario (cuyo relato no se apoya en la historia, sino en la mitología religiosa popular) y un loco que enuncia aquéllo que no debe decirse. Más allá de su vocación naturalista avant la lettre, Boris Godunov constituye una meditación desesperanzada sobre el triunfo de la ideología, sobre la imposibilidad política de la verdad y la justicia. Obra de atroz pesimismo, Boris Godunov, como texto temporalmente extrapolable, habla también de esos electorados dispuestos a sancionar corruptelas e inmoralidades, ese pueblo que, voluntariamente, elige por representantes a personajes sospechosos de desfalcos y sobornos: la vida misma.
José Luis Téllez