El dodecafonista impuro
Antes que cualquier otra valoración, lo primero que cumple decir a la hora de situar la figura de Hans Werner Henze (Gütersloth, Westfalia, 1 de julio de 1926) es que, tanto por la continuada presencia de sus óperas en los escenarios (una obra como Elegy for young lovers ha contado con casi setenta producciones desde que estrenó en Schwetzingen en 1961) como por la calidad intrínseca de las mismas, se trata del autor teatral más importante de la segunda mitad del S.XX (y parte ya del XXI), de una trascendencia y una significación estética equivalente, si no superior, a la de Richard Strauss, Puccini o Benjamin Britten, si bien desde posiciones estéticas distintas, carentes del pegajoso lirismo de aquéllos y al margen del modalismo de éste. Como ellos, Henze tampoco es un creador absoluto de lenguaje (en el sentido en que podríamos aplicar esta calificación a autores como Debussy, Bartok o Alban Berg) pero, y como ellos también, es un compositor excepcionalmente dotado, de una sabiduría y un oficio irrebatibles y poseedor de un sentido dramático absolutamente fuera de lo común que conoce como pocos la profesión desde su interior, tanto como instrumentista de piano como director de orquesta: Henze componía ya de un modo intuitivo desde los doce años, pese a carecer aún de una formación específica. En 1945, y habiendo vuelto a la vida civil después haber sido hecho prisionero de guerra por los ingleses, encuentra su primer trabajo profesional como pianista correpetidor en el Teatro de Bielefeld: un empleo realmente premonitorio. Al año siguiente comienza a estudiar con Wolfgang Fortner: sus primeras obras instrumentales muestran un oficio depurado y un conocimiento técnico absoluto pero, sobre todo, una extraordinaria voluntad expresiva que se traduce en la energía rítmica y el agudo sentido para la armonía politonal y el manejo de la disonancia: la Sonata para violín y piano (1946), el Concierto de cámara para piano, flauta y cuerda (1946) o el soberbio Primer cuarteto (1946) son obras que mostraban un autor con voz propia y que fueron lo suficientemente bien acogidas como para que la casa Schott le ofreciera un contrato de exclusividad editorial (que se ha mantenido hasta tiempos muy recientes). Es importante tener en cuenta, para comprender su pronto alejamiento de la “segunda vanguardia”, que Henze fue uno de los primeros compositores en acercarse a los cursos de Darmstadt, donde estudió con René Leibowitz (que sería su profesor particular desde 1948), y en asumir el serialsimo integral. Pero la relación con los hoy legendarios cursos de Nueva Música creados por el doctor Wolfgang Steinecke cambió bien pronto: Henze ha tenido desde sus comienzos una vocación poliestilística derivada de un propósito absolutamente utilitario con respecto a su arte. Para él, el lenguaje nunca ha sido un objetivo en sí, sino un medio de generar textos cuyo objetivo es, en primera instancia, de naturaleza política, esto es: reflexiva y comunicativa. De ahí que la dodecafonía y el serialismo no sean en sus manos sino métodos, técnicas de trabajo adecuadas para determinados fines significantes. De ahí que, incluso en sus obras más estrictamente dodecafónicas, la series empleadas ofrezcan siempre intervalos de cuarta y de quinta, terceras, sextas (un salto “tristanesco” muy frecueente en su música) e, incluso, acordes perfectos destinados a provocar ocasionales relaciones armónicas perceptibles como tonales, aunque al margen de toda funcionalidad.
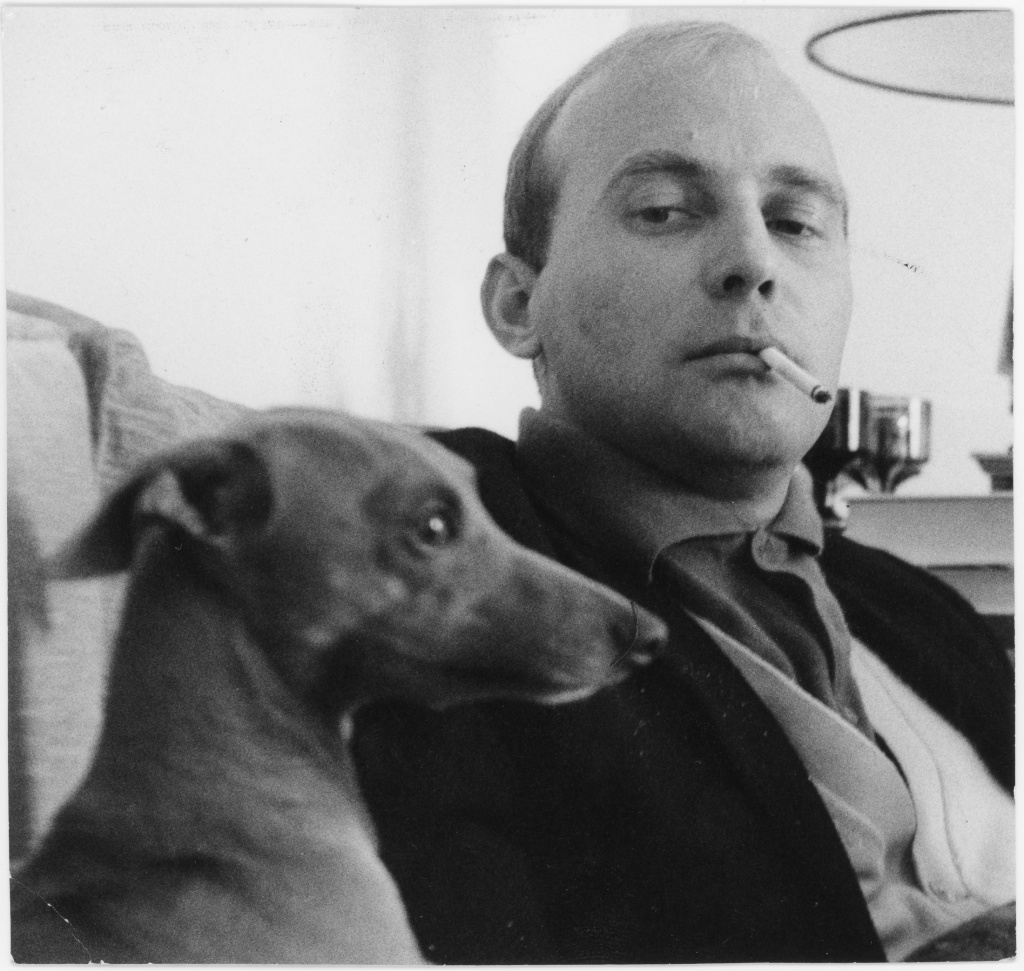
Henze ha sufrido las más acerbas críticas por parte de las vanguardias compositivas de los años cincuenta y sesenta (y de las retaguardias políticas desde mucho antes) que se agrupaban en torno a los cursos de Darmstadt: se le reprochaba la naturaleza híbrida de su escritura, su mezcla de estilos, sus influencias dispares y, sobre todo, su interés por revitalizar la ópera y su fascinación por las formas históricas, como el cuarteto, el concierto o la sinfonía. Son conocidas las palabras de Boulez escritas en 1957: estamos en presencia de alguien que asimila fácilmente todas las influencias y sabe fundirlas hábilmente, no diré que en una síntesis real, sino en un equilibrio juicioso. Son tiempos marcados por un célebre artículo titulado Schönberg est mort, que Boulez había publicado cinco años atrás, justamente en ese mismo 1952 en que Bouleverd solitude (una conmovedora versión actualizada de Manon Lescaut, la novela de Prévost) sube al escenario de la ópera de Hannover con un éxito que, de un solo golpe, proyecta el nombre de Henze a una escala mundial. Las estéticas más radicales del momento pretendían partir de cero en la definición del nuevo lenguaje: la crítica de Boulez hacia Schönberg (que, en efecto, habia había fallecido en Los Angeles el año anterior, aunque la muerte mencionada en el título es también de otra naturaleza) insiste en la apreciación de que la nueva música no puede seguir ligada a las formas históricas (como la sonata, la fuga o las variaciones, tan densamente reformuladas por el Schönberg dodecafónico), sino que debe encontrar nuevos modos de articular el discurso que rebasen enteramente la retórica heredada. De semejante planteamiento han nacido, entre otras muchas, obras de tanta belleza y trascendencia como Le marteau sans maître (1954), del propio Boulez, Gruppen (1955), de Karlheinz Stockhausen o Il canto sospeso (1955), de Luigi Nono, dentro de la órbita serial y Metastasis (1954), de Iannis Xenakis, Chronocromie (1960), de Olivier Messiaen oAtmosphères (1961), de Gyorgy Ligeti, basadas en planteamientos ajenos a ella, pero todos ellos son textos concebidos por completo al margen de cualquier formalística tradicional. El sentido de la militancia que toda actitud vanguardista irremediablemente acarrea llevó al enfrentamiento frontal con la práctica de Henze, pero también con otros autores tan incuestionables como Klaus Huber, Franco Donatoni, Luigi Dallapicola o Igor Stravinsky (Boulez, en su trabajo al frente del Domaine Musical, se alejó incluso del Stockhausen de los años sesenta: el de Mixtur, Microphonie, Telemusik o Momente). Jacques Bourgeois lo dijo muy bien cuando, refiriéndose al caso Henze escribió que nadie traiciona más profundamente que los del propio bando.
Hoy, cuando Henze es un nombre indiscutible en la constelación de autores del presente, esta disputa, muy violenta en su momento, puede resultarnos errática o desmedida: pero cabría recordar los feroces encontronazos entre suprematistas y constructivistas en la Rusia revolucionaria para comprender que se trata de un enfrentamiento viejo como el mundo (podríamos recordar la oposición entre Ars antiquay Ars nova en el S.XIV) que, más allá de las heridas (sin duda, muy dolorosas) que pueda producir, es en realidad una de las oposiciones más persistentes, fructíferas y vivificantes de la historia del Arte. Y por lo demás, justo es recordar que nadie ha dirigido más duras, numerosas e injustificables anatemas hacia la causa de la nueva música (entiéndase: toda la música posterior a la segunda Gran Guerra que no sea tonal) que esos públicos, tan bienpensantes como musicalmente iletrados que, todavía hoy, tienen un incuestionable peso numérico en nuestro país (y en muchos otros) y que no vacilan en emplear nombres como el de Henze en un intento hipócrita y trapacero de desacreditar a las vanguardias históricas, disfrazando su ignorancia bajo una máscara supuestamente democrática.
Como muy bien lo expresó el compositor español David del Puerto en una reciente entrevista, Werner Henze era el músico que hacía falta. Al margen de su compromiso político manenido contra viento y marea con la causa revolucionaria (la revolución es la más elevada obra de arte que el hombre puede abordar, ha afirmado Henze en varias ocasiones), el compromiso de Henze con el lenguaje específicamente musical es, es realidad, no menos radical que el de muchos de sus oponentes, bien que sustentado en actitudes diametrales: Henze es, ante todo, un compositor de género, que trabaja dentro de las retóricas históricas y que es dentro de ellas donde encuentra su voz más personal, y por eso justamente es un gran operista: porque ninguna música es más de género que la música teatral y, ninguna tampoco, está más contaminada por elementos extramusicales. Henze ha estado interesado desde sus comienzos en desarrollar una música que se proyecte como la consecuencia lógica de una tradición de la que en ningún momento abjura, pero que incorpore a la vez todas las conquistas del lenguaje serial y postserial pero, eso sí, empleándolas de un modo puramente pragmático, como herramienta para construír una determinada situación dramática: toda la música relacionada con el militarismo en Der Prince von Homburg está construída de un modo serial absolutamente férreo en la mejor línea schönbergiana, aunque con un efecto de sentido que se aproxima a su caricatura. El propósito de Henze es el de ampliar el ámbito de los decibles en el terreno de la música teatral y, en difícil equilibrio, ofrecer al tiempo una continuidad lógica a la línea sinfónica centroeuropea. Pero no es un pensamiento conformista el que guía esa actitud: Henze ha tenido muy claro desde sus comienzos el deseo de escribir una música que no reniega de todas las conquistas de las vanguardias, pero que busca inscribirlas en un contexto de escucha lo más amplio posible. El problema de la vanguardia a ultranza es el acabar constreñido a ciertos reducidos y exquisitos círculos minoritarios (lo que, por supuesto, nada tiene que ver con la calidad o falta de calidad de las obras nacidas en tales contextos): Henze ha buscado siempre trabajar para públicos lo más amplios posible y, dada su aptitud y amor por y para la ópera, la suya ha sido una confluencia predestinada, inevitable.
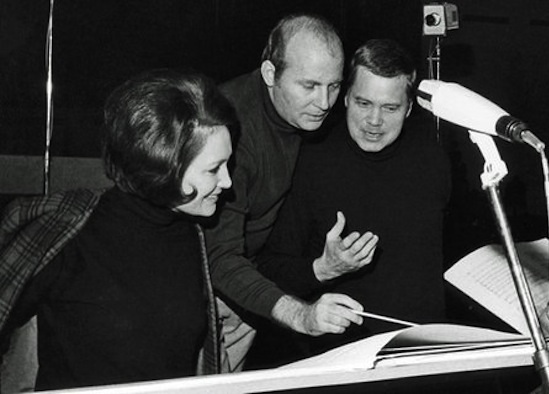
El lenguaje operístico de Henze no es muy distinto del que emplea en su música instrumental: se trata de un compositor cuya imaginación es espontáneamente dramática, lo que proporciona a sus obras de naturaleza abstracta una fuerte impronta escénica, bien por la fuerza de sus contrastes, bien por la clara tendencia a emplear formas propias de la música de danza en el interior de sus obras orquestales o camerísticas: una música de danza que, como el exacerbado lirismo de muchas de sus partituras, se manifiesta a través de su deformación expresionista: aspecto trascendente en su obra que, con once partituras para ballet, es una de las más prolíficas de semejante género en la segunda mital del siglo. En todo caso, hay siempre un sustrato que, de un modo amplio, se articula a partir del dodecafonismo (aunque no del serialismo, si empleamos los términos de una forma estricta) y sobre ese cañamazo se inscriben múltiples referencias a las otras músicas del S.XX: el jazz o el blues (en una obra como Boulevard solitude, donde también hay lugar para una exaltada expresividad casi pucciniana), pero también la música popular napolitana tratada de una forma sumamente particular (en König Hirsch, su primera obra compuesta en Italia, donde se estableció en 1953) o a los agregados tonales, aunque empleados de modo no funcional (en Der Price von Homburg, dura crítica del militarismo sobre la obra homónima de Heinrich von Kleist, toda la música que hace referencia al soñador protagonista está construida mediante acordes consonantes, aunque no enlazados de una forma académica) y, por supuesto, la escritura vocal más depurada y virtuosísticamente belcantista: personajes como la Hilde Mack de Elegy for Young lovers (inquietante meditación sobre el tiempo que es, también, una amarga y apasionada denuncia de la concepción artística del romanticismo), o la Fusako de Das verratene Meer, sobre una novela de Yukio Mishima, implican una lujuriante puesta al día de los estilemas virtuosísticos más cualificados de la música operística italiana del XVIII y principios del XIX desde una perspectiva de lenguaje totalmente renovada. Para el Henze operista, el lenguaje es un medio instrumental de expresar la situación dramática y la caracterización de los personajes, y no un valor absoluto al que el compositor deba rendir pleitesía: del mismo modo, y atendiendo a la naturaleza de la ópera y su temática, Henze ha trabajado con total libertad y ausencia de prejuicios, tanto en las óperas escritas según el esquema por números (quizá el ejemplo extremo sea Der junge Lord, que contiene además excepcionales paráfrasis de la música del XVIII, con una sonata atonal pero en inconfundible “estilo Clementi” como modelo culminante) como aquellas otras escritas en continuidad, según el principio wagneriano del acto continuo (el ejemplo, también extremo, sería The bassarids, que es una especie de gran sinfonía en cuatro movimientos que se interpretan sin interrupción a lo largo de dos horas y media), o las que, como la monumental König Hirsch (más de cuatro horas en su versión original), participan de ambas. Lo admirable ha sido el pleno triunfo de la apuesta: casi desde su juventud, Henze ha tenido más encargos de los que ha podido atender, y la gran mayoría de sus óperas han gozado de una aceptación universal desde el momento de su estreno, que es algo que muy pocos compositores pueden decir. Sin embargo, sería vano pretender que ese triunfo ha llevado aparejadas concesiones de algún tipo de cara a su aceptación: Boulevard solitude es, si no la primera ópera concebida de modo serial en su integridad, si la primera en llegar al gran público. Ciertamente, Berg había dejado Lulu semi acabada, pero su interpretación completa, de acuerdo con la reconstrucción del tercer acto realizada por Fridrich Cerha, no tendría lugar hasta 1979 (versiones parciales se interpretaban desde 1934, pero fuera de Alemania, donde no subió a escena hasta 1953, en Hessen) y Moses und Aron, la sobrecogedora summa teologica de Schönberg, no pudo verse hasta 1957, en Zurich. Casi de un golpe, Henze lograba integrar el nuevo lenguaje en el imaginario operístico de su presente y (lo que es mucho más sorprendente) que el espectador medio no lo rechazase. Quizá la clave del fenómeno se encuentre en el lúcido diagnóstico de Claude Samuel: el de Henze es un dodecafonismo que no puede privarse de cantar.
Sucede que estamos ante un autor especialmente preocupado por la escritura para la voz, entre otras cosas, porque se trata de un excepcional melodista, dotado de un sentido que se diría innato para el tematismo, y es ésa una actitud que ha presidido su trabajo desde sus mismos inicios. Es ahí donde hay que buscar su divergencia con el serialismo estricto, que el propio Henze describió con claridad en una entrevista concedida a Le Monde en 1984: Cuando ví como Darmstadt se orientaba hacia una serialización de todos los parámetros musicales, me desinteresé: pero yo no he “roto con el serialismo”, porque no había ningún contrato. […] Mi pasión por el canto ciertamente ha contribuido a alejarme de la escuela serial y del yugo en que se encerraba. En la postguerra se vivió una concepción muy austera de la música: yo sentía horror a esos saltos extremos a que se sometía a la voz. Yo quería una dicción flexible. Si hay una palabra que describa la música de Henze y que, en algún grado, pueda dar cuenta de su aceptación, esa palabra es inteligibilidad. La música de Henze es de una transparencia meridiana, tanto desde el punto de vista de la estructura formal como desde el de su idoneidad respecto al objetivo de comprensión del discurso. Esa finalidad es radicalmente prioritaria en su música y tal propósito le lleva a cuestionar el concepto mismo de estilo: yo no creo en el estilo: hay una gran cantidad de formas de hablar, de metáforas en la música. El artista no tiene necesidad de perder su tiempo en crear y formular un estilo, ni de velar celosamente por la conservación de su pureza. Creo en la escritura personal, ingenua y exigente, pero que guarde su libertad y excluya toda ritualización, afirmaba en otra entrevista de 1963. La línea de influencias perceptibles en la obra de Henze es muy amplia, de Mozart a Mahler pasando por el expresionismo de Berg y por el neoclasicismo de Hindemith, pero también del folklore a la música popular urbana, amén de la música de danza del XVIII (el fandango, la musette, la zarabanda…), del XIX (el vals, la polka) o el XX (el tango) y esa mezcla de códigos es una constante tanto en su música teatral como en su música instrumental, de las que los cinco cuartetos, los diversos conciertos para diferentes solistas (entre los que hay dos para piano y otros dos para violín, otro para oboe y arpa, otro para viola y otro para contrabajo) y, sobre todo, el corpus de las diez sinfonías (que constituyen el más importante conjunto de su género en la música alemana del S.XX junto con las de Karl Amadeus Hartmann: otro autor, por cierto, desconocido entre nosotros) dibujan un panorama de una riqueza y variedad notabilísimas (inventario al que hay que añadir cuatro magníficas bandas sonoras para otros tantos films memorables de Völker Schlöndorff y Alain Resnais). Pero, y como sucede en su música para el teatro, también ella aparece contaminada de elementos argumentales de diferente tipo, cual sucede desde su Primera Sinfonía (en la que hay una referencia a la historia de Apolo y Dionisos), la Cuarta (que está construída con el material descartado de König Hirsch, después de que esta obra fuese radicalmente reducida en sus gigantescas proporciones en 1962), la Sexta (escrita y estrenada en Cuba, y que es un homenaje a la Revolución en la que en el lenguaje atonal y politonal se incluyen cantos del Frente de Liberación de Vietnam, de Mikis Teodorakis y melodías y ritmos específicamente cubanos) la Novena, que, en homenaje a la beethoveniana, incluye el coro en su plantilla, si bien su texto, tomado de Das siebte Kreuz, de Anne Seghers, no es un canto a la fraternidad universal sino a los resistentes antifascistas alemanes. La ósmosis entre abstracción y significación (la sonata, la fuga o la passacaglia aparecen como elementos formales que vertebran diferentes escenas de varias de sus óperas) es absoluta en la obra de Henze, como lo es la multiplicidad de los códigos, referentes e influencias que, pese a desdeñar la noción de estilo, ofrecen empero una paradójica apariencia de unidad. La de Henze es (y él mismo ha reivindicado repetidamente el término) es una música impura, una música penetrada por otras música, por la palabra, la poesía o la narración que coloca todos los componentes de su admirable sincretismo al servicio de un propósito expresivo que es también un objetivo político: forzar en el oyente una reflexión, tanto sobre la realidad como sobre la naturaleza y función social del propio lenguaje y que la una sea imposible sin la otra.
José Luis Téllez